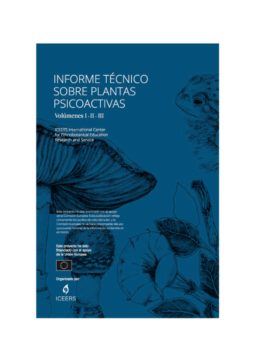Información básica
El yopo es una preparación visionaria elaborada a partir de las semillas del árbol Anadenanthera peregrina, nativo de Sudamérica y el Caribe. Su uso ritual se encuentra vigente en distintas comunidades indígenas, especialmente en la región del Orinoco y la Amazonía, donde forma parte de sistemas espirituales complejos.
También se conoce como cohoba, ñuá, paricá, epena o jopo, según la región y el grupo cultural. Es utilizado por pueblos como los yanomami, piaroa (hüottüja), piapoco, guahibo, cubeo o desana, entre otros. Se emplea en ceremonias de sanación, conexión espiritual o formación moral y emocional.
El yopo se administra generalmente por vía nasal, ya sea soplado por otra persona mediante tubos largos, o autoinsuflado con instrumentos rituales en forma de «Y». Su uso no es recreativo ni catártico, sino que busca restablecer el equilibrio espiritual, emocional y colectivo.
Origen/Historia
Las prácticas con yopo aparecen documentadas arqueológicamente desde hace más de 4.000 años en diversas culturas precolombinas. En la región andina se han hallado tabletas de inhalación y tubos de hueso asociados a Anadenanthera, y los pueblos taínos del Caribe usaban una preparación conocida como cohoba.
Durante el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas (1493–1496), el propio almirante observó a los caciques taínos de La Española inhalar un polvo que los hacía «perder el sentido y comportarse como hombres embriagados». Este polvo, identificado siglos más tarde como cohoba, fue estudiado por fray Ramón Pané, quien describió cómo los chamanes (buhuitihu) lo utilizaban para entrar en estados visionarios. Pané se refirió al polvo como cohioba, cogioba o kohobba, según distintas transcripciones posteriores (Wassén, 1967; Torres, 1988).
No fue hasta el siglo XX que el etnobotánico W. E. Safford identificó este polvo como una preparación a base de semillas de Piptadenia peregrina, hoy conocida como Anadenanthera peregrina. Safford basó su identificación en el uso generalizado de rapé de esta planta —llamado yopo— entre los pueblos indígenas del Orinoco. Durante siglos se pensó erróneamente que la cohoba era una forma de tabaco, también usado ritualmente por los taínos.
Los restos arqueológicos hallados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, con tabletas de inhalación y tubos de hueso, evidencian la amplia distribución geográfica y la antigüedad del uso de rapés enteógenos en el continente.
En 1801, el explorador Alexander von Humboldt describió el uso de yopo entre los maypures del Orinoco, aunque interpretó erróneamente que su potencia provenía de la cal mezclada con las semillas fermentadas. Medio siglo después, el botánico Richard Spruce documentó en profundidad el uso del yopo entre los guahibo, aunque sus notas no se publicaron hasta 57 años más tarde.
En paralelo, en el área andina, se documentó el uso de rapés similares bajo el nombre de vilca o huilca (también conocidos como cébil en el norte de Argentina), derivados de Anadenanthera colubrina, estrechamente relacionada con A. peregrina. La vilca fue utilizada por chamanes incaicos en el siglo XVI, y se han encontrado indicios de que su administración no sólo era nasal, sino también rectal (clysters) para fines aún discutidos entre la intoxicación y la purga (De Smet, 1983).
En algunas regiones amazónicas, nombres como paricá se han usado para designar rapés visionarios, aunque por lo general hacen referencia a especies del género Virola. No obstante, existen informes de uso de A. peregrina por vía rectal en pueblos como los mura y omagua, aunque su identificación botánica exacta sigue siendo motivo de debate.
Hoy en día, el yopo sigue vigente en distintos pueblos indígenas de Venezuela, Colombia, Brasil y el Caribe. Cada tradición presenta prácticas únicas. Por ejemplo:
-
Los yanomami combinan yopo con otras plantas y lo soplan con tubos largos para contactar a los hekura (espíritus).
-
Los hüottüja (piaroa) lo denominan Ñuá y lo administran con tubos en forma de Y. Su uso está guiado por el meñëruá, maestro del canto ceremonial.
-
Los guahibo, piapoco, cubeo y desana usan variantes regionales del rapé con propósitos de sanación colectiva y conexión cosmológica.
-
En el Caribe precolombino, los taínos lo usaban como cohoba en rituales comunitarios.
Aunque existen puntos en común —como la función sanadora o espiritual—, las cosmologías, cantos, restricciones, y métodos de preparación son culturalmente específicos.
Composición química y dosificación
Las semillas del árbol Anadenanthera peregrina contienen una combinación de alcaloides triptamínicos con propiedades visionarias. El compuesto más abundante y activo por vía nasal es la bufotenina (5-HO-DMT), acompañada de trazas de DMT (N,N-dimetiltriptamina) y 5-MeO-DMT. En promedio, un gramo de semillas puede contener aproximadamente 74 mg de bufotenina, 1,6 mg de DMT y 0,4 mg de 5-MeO-DMT, aunque estas concentraciones pueden variar significativamente según la procedencia del árbol, la madurez de las semillas y el método de preparación.
Preparación tradicional
En los contextos rituales indígenas, como el del pueblo hüottüja (piaroa), se cosechan las vainas verdes antes de que maduren y caigan al suelo. Estas semillas verdes se machacan junto con los demás ingredientes naturales, formando una masa a la que se le incorporan cenizas vegetales alcalinas. La masa se estira cuidadosamente y se deja secar sobre brasas muy suaves, sin llegar a tostarse en ningún momento del proceso. Una vez seca, se obtiene una especie de galleta sólida que se pica en piedras para su almacenamiento. Justo antes de su consumo, estas piedras se pulverizan hasta obtener un polvo finísimo.
Este polvo se administra por vía nasal. En estas prácticas tradicionales no se utiliza un sistema métrico de dosificación: la cantidad se determina en función del estado espiritual, físico y emocional del participante, siempre dentro del marco ceremonial y bajo la guía del facilitador ritual. A menudo, se anima a la persona a consumir «la cantidad que su espíritu necesite», manteniéndose en todo momento el acompañamiento y la supervisión ritual correspondiente.
Orientaciones contemporáneas
En entornos etnobotánicos y experimentales no tradicionales, se han establecido rangos orientativos basados en la administración nasal de polvo seco, partiendo del contenido medio de alcaloides por semilla:
-
Dosis umbral: 30 mg
-
Dosis ligera: 65 – 300 mg
-
Dosis media: 300 – 540 mg
-
Dosis alta: 540 – 800 mg
-
Dosis muy alta: más de 800 mg
Una sola semilla de A. peregrina puede producir entre 250 y 500 mg de polvo una vez tostada y molida, por lo que una dosis media suele equivaler al polvo de 1 a 2 semillas. En la práctica tradicional, se emplean generalmente entre 1 y 4 semillas por sesión, aunque esto varía ampliamente entre culturas.
Aunque la Anadenanthera peregrina contiene DMT y 5-MeO-DMT, es la bufotenina el principal agente activo cuando se administra por vía nasal. La absorción de DMT y 5-MeO-DMT por esta vía es muy limitada, y sus efectos suelen ser menos pronunciados a menos que se utilicen métodos de potenciación específicos, como la inhibición de la monoaminooxidasa (MAO). Cabe destacar que esta última no forma parte de las prácticas tradicionales asociadas al yopo.
En el contexto ritual del pueblo hüottüja, es común beber o mascar caapi unas cuatro horas antes de recibir la Ñuá (yopo), con la intención de prolongar las visiones. Este caapi, de linaje hüottüja —al que cada persona accede a través de su propia planta—, es considerado el único apto para este fin. Otras cepas pueden generar malestar, como dolores de cabeza, al combinarse con la Ñuá.
También puede emplearse el consumo ritual de dädä antes del yopo. La dädä (Malouetia sp.) es considerada la medicina más importante del pueblo hüottüja. Su uso se celebra en una ceremonia anual durante el mes de agosto, donde se congregan otros pueblos yopeadores, como los sikuanis. Aunque esta ceremonia está abierta a personas externas, es físicamente y mentalmente exigente. La presencia permanente de dädä en los techos de las churuatas, en forma de tallo vertical, refuerza su centralidad como guía espiritual y simbólica.
Consideraciones sobre la administración
La intensidad de la experiencia con yopo puede variar según múltiples factores: la calidad y frescura del preparado, la proporción de cenizas vegetales alcalinas empleadas, el método de administración, así como las condiciones físicas, mentales y espirituales del participante.
En dosis elevadas, puede producir náuseas, secreción nasal, vómitos y efectos físicos intensos. Por ello, su administración debe realizarse con sumo respeto, idealmente dentro de un marco ritual tradicional y bajo la guía de personas con conocimiento legítimo y experiencia en su uso.
⚠️ Advertencia importante: Se ha reportado que algunas personas ofrecen yopo sin autorización ni respaldo tradicional, combinándolo con plantas como la ruda siria (Peganum harmala) para potenciar sus efectos. Esta práctica no forma parte de las tradiciones indígenas y puede conllevar riesgos físicos y psicológicos considerables. No se recomienda en absoluto.
Efectos
Los efectos del yopo pueden incluir:
-
Aumento de la frecuencia vibracional corporal.
-
Náuseas o vómito (considerados purificadores).
-
Visiones geométricas y patrones energéticos.
-
Cambios en la percepción del tiempo y del cuerpo.
-
Estados de silencio mental, desapego emocional y claridad interior.
En algunas tradiciones, como la hüottüja, las visiones no evocan recuerdos ni figuras personales, lo que permite una liberación emocional sin revivir traumas. Este aspecto ha sido interpretado como una forma de sanación no catártica: se «siente sin recordar».
La experiencia suele durar entre treinta minutos y una hora, aunque sus efectos pedagógicos y emocionales se extienden en el tiempo. Se practica en quietud y silencio, sentado en el suelo o en bancos rituales. No se trata de un estado extático ni recreativo, sino que se utiliza como herramienta de formación del carácter, autocontrol emocional y ética comunitaria.
Estatus legal
Las prácticas con yopo (Anadenanthera peregrina) no se encuentran fiscalizadas por las convenciones internacionales de drogas de Naciones Unidas. Sin embargo, el uso de sus alcaloides activos (bufotenina, DMT y 5-MeO-DMT) sí se encuentra fiscalizado en muchos países.
El estatus legal varía:
-
En Venezuela, su uso ritual por pueblos indígenas está protegido por la Constitución (arts. 119-121) y por la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, arts. 12, 71 y 72).
-
En España, el empleo del árbol y las semillas no está fiscalizado, pero la extracción de sus principios activos podría estar sujeta a regulación.
-
En otros países de Europa o América, el estatus es ambiguo, especialmente si los compuestos son aislados o utilizados fuera del marco tradicional.
Salud y reducción de riesgos
El yopo puede provocar efectos intensos en el cuerpo y la mente. Algunos riesgos son:
-
Náuseas, vómitos intensos o irritación nasal.
-
Ansiedad, confusión o desorientación si no se comprende el contexto.
-
Movimiento corporal involuntario (riesgo de accidentes).
-
Sensaciones abrumadoras en ausencia de guía ritual.
Su uso sin preparación, sin comprensión cultural o fuera del entorno tradicional puede implicar riesgos físicos y psicológicos. No se recomienda su empleo en contextos recreativos ni por personas con fragilidad mental o cardiovascular.
La presencia de un guía experimentado, un entorno silencioso y seguro, y la familiaridad con los protocolos rituales constituyen elementos clave para reducir riesgos.
Prevalencia de uso
Las prácticas con yopo se mantienen vigentes en diversas comunidades indígenas de América del Sur y el Caribe, donde forma parte de sistemas tradicionales de sanación, cosmología y organización espiritual. Aunque la mayoría resultan poco visibles fuera de sus contextos originarios, siguen representando parte activa del tejido cultural de estos pueblos.
Pueblos que utilizan actualmente el yopo:
-
Yanomami (Venezuela y Brasil): soplan el yopo mezclado con cortezas como la Virola elongata (yakoana) en rituales donde invocan a los hekura, entidades espirituales. La ceremonia es colectiva y puede incluir cantos, bailes y largos períodos de ayuno.
-
Hüottüja (piaroa) (Venezuela): denominan a esta medicina Ñuá. La autoadministran con tubos en forma de “Y” (Ñuába) en rituales guiados por el meñëruá, figura que combina el canto ceremonial con una pedagogía espiritual y emocional profunda.
-
Piapoco, guahibo, cubeo, desana, tukano y otros pueblos del río Orinoco y la Amazonía colombiana: emplean variaciones del yopo en contextos de sanación individual o colectiva, con cosmologías propias. Su preparación incluye mezclas específicas de cenizas y plantas acompañantes, y se administra generalmente por soplado nasal.
-
Pueblos arawak y taínos (Caribe): históricamente usaron el yopo en la forma llamada cohoba, en rituales de contacto espiritual, tomando el rapé con tubos dobles y en ceremonias colectivas. Aunque hoy no se conserva la práctica en su forma original, ha sido objeto de recuperación e investigación en algunos espacios culturales afrocaribeños.
-
Yekuana y makiritare (Venezuela): aunque en menor medida, también han sido documentados como usuarios de formas de rapé ceremonial a base de Anadenanthera o similares.
El uso del yopo entre estos pueblos varía en frecuencia, finalidad y técnica, pero en todos los casos se trata de prácticas enraizadas en cosmovisiones relacionales y no individualistas, donde la medicina se integra con el canto, el silencio, el acompañamiento y el propósito colectivo.
Fuera de los contextos indígenas, el yopo es muy poco utilizado. En las últimas décadas ha habido cierto interés por parte de investigadores, terapeutas y movimientos de medicina tradicional, pero su acceso sigue limitado y su uso requiere un profundo respeto por los saberes y protocolos originarios. No existen estudios epidemiológicos sobre su empleo entre la población no indígena, aunque se reconoce un crecimiento del interés académico y cultural por su conocimiento.
Categories:
PsychePlants
, Otros
, Otros
Tags:
medicina tradicional
, plantas psicoactivas
, 5-MeO-DMT
, información
, bufotenina
, yopo